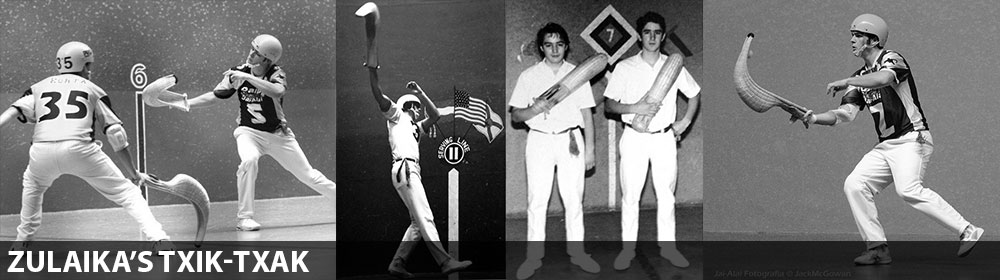Hace años, todavía profesional de cesta-punta, fui a la consulta de un prestigioso psiquiatra de Bilbao. Un tipo que en cuanto lo vi me recordó a Freud, su calva y barba recortada, además de sus gafas redondas.
Me dijo que me tumbara en un diván. Él se sentó a mi lado.
“¿Qué le pasa?”
“Duermo mal y tengo pesadillas”.
“¿Le ocurre a menudo?”
“No, solo cuando me programan para jugar en Gernika. Esa semana es terrible y, para más inri, los días post-partido entro en depresión”.
“¿Depresión?, parece un caso serio”.
Le conté mi sueño, mi pesadilla. Estaba jugando en el frontón de Gernika y lo hacía desnudo. Solamente llevaba las zapatillas puestas, la cesta y el casco. ¡Ah! y la codera. El resto de mi cuerpo como Dios me trajo al mundo.
El psiquiatra dejó de tomar apuntes, se acarició la barbilla y me dijo.
“ O sea que, en pelota picada. Por cierto, tiene que ser de lo más incómodo”.
“¡Figúrese! Los cataplines balanceándose arriba y abajo, derecha e izquierda, y lo peor es cuando me tiraba al suelo para rebotear.
El psiquiatra hizo una mueca de dolor. Siguió tomando notas.
“Jugando en cueros en la cancha en pleno partido”, dejó de escribir.
“Y los compañeros, el público, ¿no le decían nada. No le llamaban la atención?”
Le expliqué que eso era lo más chocante. Nadie caía en la cuenta de que estaba jugando en pelotas.
“Ha tenido usted alguna otra pesadilla en el pasado relacionada con su profesión?”.
“Cosillas, nada importante. A veces he soñado que iba a jugar y después de un hora de viaje y me faltaba poco para llegar a destino, caía en la cuenta de que me había olvidado las cestas en casa”.
“Nada. Esto ultimo que me cuenta no tiene tanta importancia. Es probable que usted sea una persona insegura, de baja autoestima y se refleje en sueños. Usted lo que hace es, como mecanismo de defensa, un representación onírica de sus miserias. Lo que de verdad me inquieta es lo que me cuenta de jugar en cueros. Mire que llevo años en la profesión y he tratado a deportistas. Ningún caso como el suyo, le aseguro”.
Se rascó la calva. “Este caso se me escapa. Se me ocurre lo siguiente. Voy a consultarlo con mi colega, el doctor Gezurandia. Es un asiduo al frontón de Gernika, apostador empedernido, conoce la cesta-punta como nadie. Tiene un ojo clínico infalible”.
Me cobró diez mil pelas de las de entonces y me dijo que volviera la semana siguiente.
Me recibió con una sonrisa, me estrechó la mano y sin pérdida de tiempo, me dijo que me tumbara en el diván.
“Su caso está resuelto. Tiene remedio”.
Sentí un alivio inmenso.
De una carpeta extrajo unos folios y se dispuso a leerlos.
“Estimado colega, el caso que me expone, el de las pesadillas de su cliente cada vez que tiene que jugar en el frontón de Gernika, no es nada inusual. Hace años, varias de las máximas figuras de la especialidad, sin decir nombres, se negaban a jugar en esa cancha. Alegaban motivos diferentes. La verdad es que la cancha no les iba nada bien. No querían exponerse a hacer el ridículo y dañar su reputación. Preferían no jugar.
No hace tanto tiempo tampoco, un delantero colgó la cesta después de que su rival le metiera 15, sí 15, dejadas al txoko de costadillo, a resto de saque. El trauma fue de tal magnitud que el pobre hombre sigue todavía en tratamiento”.
El psiquiatra hizo un inciso en la lectura.
“Ahora, prepárese, le advierto”.
Me revolví en el diván.
“En cuanto respecta a su cliente. Se trata de un pelotari del montón. Su postura de derecha es patética, en el argot descrita como “derecha de manguera”. Carece de piernas y aunque su revés es aceptable, no le vale con muñequear para alcanzar la pared de rebote, lo de alcanzar es un decir. En cuanto a rebotear se refiere, es un peligro público cada vez que se voltea para devolver la pelota. Los espectadores se echan las manos a la cabeza. Los jueces buscan refugio en la red y los delanteros la espalda de éstos. En cuanto a movilidad, a cubrir cancha, el citado pelotari es más lento que el caballo del malo.
El psiquiatra dejó de leer, se quitó las gafas y las puso encima de la mesa.
“Reconozco que el doctor Gezurandia es un poco bruto. No se anda con chiquitas y no le deja en buen lugar en cuanto a sus habilidades profesionales. Es su palabra. Si quiere le resumo el resto del informe”.
Yo estaba acurrucado en el diván, en estado catatonico, la vista perdida en el techo.
“Según argumenta el doctor Gezurandia, la cancha de 57 metros de dicho frontón excede en 3 o 4, hasta 5 metros otras canchas como la de Durango o Markina-Xemein; no digamos nada de la de Berriatua, de 47. Esos metros son una barbaridad, ida y vuelta de la pelota y del pelotari tras ella. La cantidad de espacio a cubrir es inmensa. La dificultad de quitar el saque o tener que rebotear desde el cuadro nueve… Gezurandia sostiene que la cancha se diseñó pensando en las grandes figuras de la década de los años sesenta: los Guara, Churruca, Frías, Ondarrés, Orbea I, Egurbide… gente con tanto juego y recursos que marcaban la diferencia al resto de pelotaris sufridores como usted.
¿Cuantos partidos completos se ven en esa cancha? Muy pocos. Otra cosa es la emoción que suscita un marcador ajustado y cuatro pinceladas aisladas.
“¿Ha oido usted hablar de miedo escénico?”
Asiento con la cabeza.
“Lo que a usted le pasa es que sus carencias tanto físicas como técnicas se manifiestan a través de sus sueños de una manera extrema y un tanto inhumana. Porque, mire que soñar con jugar en bolas. Lo de olvidar las cestas, pasa, pero jugar en pelota picada son palabras mayores”.
Estuvimos un par de minutos sin intercambiar palabra.
Cuando me serené un poco: “Doctor ¿qué me recomienda, algunas pastillas tal vez?”
“Lo he hablado con Gezurandia y hemos llegado a la conclusión que por su salud lo mejor que puede hacer es regresar a Florida. Un tipo de frontones, un sistema de juego más propicio para sus características. No lo olvide, su salud tanto mental como física corren un grave peligro si continúa jugando en el Jai-Alai de Gernika”.
Estaba herido en mi orgullo y le dije que me lo pensaría.
Me arrancó otras diez mil de las de entonces y me largué.
Entré en la primera cabina telefónica que encontré y llamé al intendente. Le comuniqué que tenía la espalda hecha polvo y que no contara conmigo. Él también creo que se alegró. Lo noté en el tono de voz.
Al mes siguiente regresaba a Tampa. Unas pequeñas vacaciones no me vendrían mal para recomponer mi estado de ánimo.