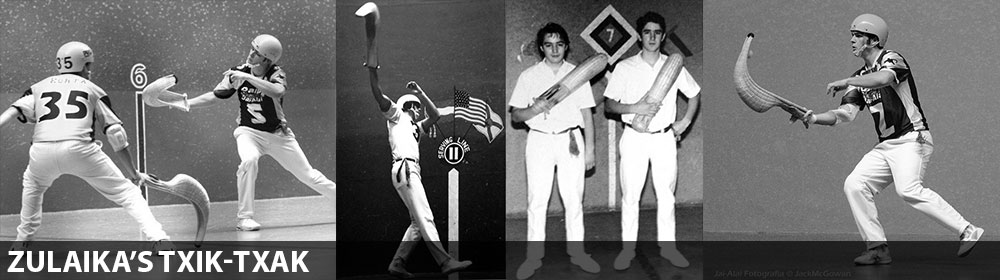Ayer cuando acudí a la comisaría encontré a Garro de un humor excelente. Por orden judicial se había levantado la prohibición en Euskadi de no abrir la hostería. Por fin, después de un par de semanas, podríamos sentarnos en una terraza y tomarnos unas banderillas con sus correspondientes tragos.
Era media mañana, la víspera había llovido torrencialmente y lucía el sol, nos acercamos a la calle San Francisco y ver las terrazas ocupadas por gente te hacía sentir que la ciudad seguía viva.
Nos sentamos en una mesa del “Senra”, en plena calle peatonal. El inspector pidió, para empezar, una ración de calamares. Después, ya se vería. Los calamares me traían el recuerdo de Zaragoza, la plaza del Carbón, a escasos metros del frontón, un bar llamado “El rincón de Goya”, donde servían unos bocadillos de rabas de primera. Hasta llegar a Zaragoza desconocía que los calamares se comieran entre pan y pan. A los 14 años, yo desconocía muchas cosas.
Garro se ríe con el comentario de las rabas.
“La de bocadillos que me comí”.
Estábamos sentados a escasos metros de la cafetería Cloty. Desde mi silla podía observar el flujo de gente entrando y saliendo. Cloty salía de vez en cuando para atender a los clientes de la terraza. Sonriente como el primer día que la ví, a pesar de haber entrado en años, se notaba su clase, sus movimientos pausados de la atleta que fue. No era de extrañar que cuando la gran bailarina Carmen Miranda la vio jugar en “La Bombonera” (frontón Habana-Madrid) la quiso contratar para su grupo de baile. Tampoco que Fidel Castro sucumbiera a su embrujo en el D.F. de la capital mexicana. Mientras la observaba con el rabillo del ojo, echaba de menos la habilidad del poeta para escribirle un poema en una servilleta y dejárselo sobre una mesa.
Y pensar que hace unos días, en ese apacible lugar, se había cometido un horrendo crímen. Aprovecho para sacar el tema.
“Garrito”, le digo. “Cómo va la investigación”.
“Vamos avanzando, pero lentamente. Cuanto más indago, más misteriosa se convierte la figura de Magaña. No me extraña que le apodaran: El Tenebroso. He podido hablar con gente que jugó con él en La Habana; algunos, íntimos del vecino de este barrio. Así como, ya sabes, informes desclasificados del FBI y del SSC (Servicios Secretos Cubanos). Es como si la misma persona se desdoblara en dos. Un Magaña americano; y, otro, radicalmente diferente, una vez que retorna a Donostia”.
“Tú crees que después de tantos años, tuviera enemigos hasta el punto de eliminarlo, con esa saña, además” (me viene a la memoria la imagen del ex pelotari en el suelo, muerto a raquetazos, según el informe del forense).
“No puedes imaginar las peripecias que pasaron los pelotaris en La Habana y, más en concreto, Zenón Magaña”.
En su etapa caribeña Magaña fue un hombre sin escrúpulos, salvo en el frontón. Su particular código de honor le permitía muchas salvedades fuera de la cancha, una vez dentro de ella, lo daba todo. Es más, si recibía cualquier insinuación de amaño, lo primero que hacía era mostrar la Luber que escondía en la sobaquera.
Fuera del frontón le daba igual negociar con un chino mafioso, hacer labores de contrabando de licores, trasladando personas o, como hemos visto anteriormente, tener contactos formales con Lucky Luciano y Meyer Lansky, los mafiosos de Nueva York.
Las cosas se pusieron feas cuando Castro y sus muchachos invadieron Cuba. El régimen de Batista se iba debilitando, los adeptos a Fidel eran cada vez más numerosos. Estaban en todas partes, el gobierno, ayuntamientos, los sindicatos, en la hostelería, a miles. Magaña se dio cuenta del cambio que se avecinaba y que iba a cambiar radicalmente el panorama político.
Conducía una noche por el centro de La Habana, había quedado con un contacto para negociar un contrabando de joyas de Baracoa a Cayo Hueso, cuando tuvo que frenar al darse de bruces con un control policial. La patrulla había detenido a un joven rebelde. Lo tenían rodeado en la acera. El capitán le apuntaba con su pistola dispuesto a hacer fuego. En ese momento, el rebelde hizo explotar una bomba que llevaba consigo. Los trozos de carne humana se desplegaron por la zona. Magaña continúo su camino con trocitos de carne y vísceras incrustados en el parabrisas.
Desde ese momento supo que el cambio era inminente. El soldado luchaba porque recibía un sueldo; el rebelde, por una idea. La diferencia era abismal.
Los pelotaris vivían en una burbuja. Partidos en el “Palacio de los gritos”, sus paseos, sus novias, la dolce vita. Además, estaba bien vistos. Adonde fueran eran reconocidos, les invitaban a lo que hiciera falta. Vivían como reyes, no eran conscientes de la otra Cuba, la de la mortalidad infantil, el hambre, el analfabetismo, la corrupción endémica.
“Tengo la impresión”, le interrumpo a Garro, “de que los pelotaris, adonde hayamos ido, no hemos salido de la burbuja”. Le pongo un ejemplo. “En la huelga del año 1988 ¿qué pasó? Al vernos fuera del frontón, esa seguridad que da tener un sueldo, una obligación, y, verte de pronto en la calle teniendo que mantenerte, trabajando limpiando platos en un restaurante, a 6 dólares la hora, o colgados del camión de la basura, es entonces cuando estalla la burbuja y te ves inmerso en la realidad del país”.
El inspector asiente con la cabeza mientras introduce en la boca la punta de un tenedor repleto de rabas.
“Es la bendita juventud”, me dice con resignación.
Una noche, cenando en el Toki-Ona —un restaurante-hostal que regentaba Martín Odriozola junto a Celsa, una asturiana— una cuadrilla de siete pelotaris, armaron una discusión terrible. Las opiniones estaban divididas sobre quién tuvo mejor costado, si Pistón o Ituarte. Guillermo y Guara mayor casi llegan a las manos, sino es por la intervención de Baztarrika, el prior de los franciscanos. Tras los postres, para rebajar los ánimos, decidieron ir primero al Café Madrid y, si se terciaba, a Casa Marina, el burdel de más prestigio en toda La Habana. Alex Solozabal al volante de un Chevrolet, en la parte delantera le acompañaban Guara mayor y Guillermo. En la trasera, Chucho Larrañaga, Altuna y Magaña. Frías también era de la partida. Pero, debido a su corpulencia y a la escasez de sitio, pensaron que lo mejor era que fuera en el maletero del carro. La distancia entre el Toki-Ona y el café Madrid no era tanta, serían unos minutos. .
Los rebeldes no habían entrado en La Habana todavía. Sin embargo, los atentados y secuestros, era una constante. La espiral de acción y represión no tenía fin. La ciudad estaba tomada por la policía y los militares.
El coche de los pelotaris rodaba por la calle Belascoain entre risas y bromas. En la radio sonaba una canción de Antonio Machín. Alex cantaba el estribillo: «Dos gardenias para ti, con ellas te quiero decir»… Te quiero… te adoro», repitió el resto a una. Cuando llegaron al cruce con Saludade, se dieron de narices con un pelotón de militares. Alex dio un frenazo provocando que los pasajeros salieran casi despedidos del parabrisas. Los militares al ver la comitiva que viajaba dentro del carro, lo rodearon y empezaron a apuntarles; fusiles, metralletas y pistolas asomaron por todas partes. Menos Alex, que estaba aterrado —los del interior lo tomaron como una broma divertida—. Magaña tampoco sonreía. En el interior de su chaqueta llevaba su fiel aliada, la Luber. La cosa cambió cuando empezaron los gritos y amenazas de los uniformados que, debido a los nervios y la tensión, estaban a punto de abrir fuego. Seis jóvenes en un coche a altas horas de la noche circulando por el centro de La Habana.
Rodeados, les hicieron salir de uno en uno, los pusieron de espaldas con la manos apoyadas en el techo del Chevrolet y los encañonaron. El oficial al mando ordenó abrir el maletero. Varios soldados se apostaron como cazadores alrededor de una madriguera. Al abrir el portón, cuál fue la sorpresa cuando vieron incorporarse al grandullón Frías gritando con los brazos abiertos y los ojos fuera de sus órbitas.
“¡¡Qué clase de carajo está pasando aquí!!”
Al comprobar que la carga que llevaban en el maletero era el cubano Frías y no una de explosivos. Uno de los policías reconoció de inmediato al pelotari de color y gritó al resto, en una mezcla de alivio:
“¡Son de los nuestros!… ¡Son de los nuestros!… ¡Dejadlos, dejadlos!”
Los castristas entraron en La Habana en diciembre del año 1959. Apenas sonaron algunos disparos. La población los recibió como la llegada del Mesías. Pero también había mucho miedo. Los pelotaris que se hospedaban en el Toki-Ona, al igual que los boxeadores, estuvieron, por precaución, unos días sin salir, hasta que la ciudad recuperara la normalidad. Nada más lejos de la realidad. Un nuevo capítulo en la historia de Cuba no había hecho más que empezar. Los pelotaris lo iban a padecer en propia carne. Los tiempos del contrabando para Magaña llegaban a su final. El Tenebroso era una persona avispada. Tomaría sus precauciones e intentaría poner a buen recaudo sus posesiones.
La mafia también se puso nerviosa. El plan de muchos años, el sueño, toda la inversión, por crear un paraíso de Cuba donde campar a sus anchas, se veía abocado a su fin.
Lansky y Lucky Luciano decidieron jugarse todo a una carta: eliminar al líder, cortar la cabeza a la serpiente. Magaña podría ser la mano ejecutora. El pelotari conocía a los Castro y al Ché de alguna de sus visitas a Cloty en la ciudad de Mexico, en casa de los Pradera. Antes o después, Fidel Castro aparecería por el Jai-Alai, una entrega de trofeos en un homenaje…
“Muerto el perro, se acabó la rabia”, le dijo en tono jocoso Luciano a su socio de toda la vida: Meyer Lansky.