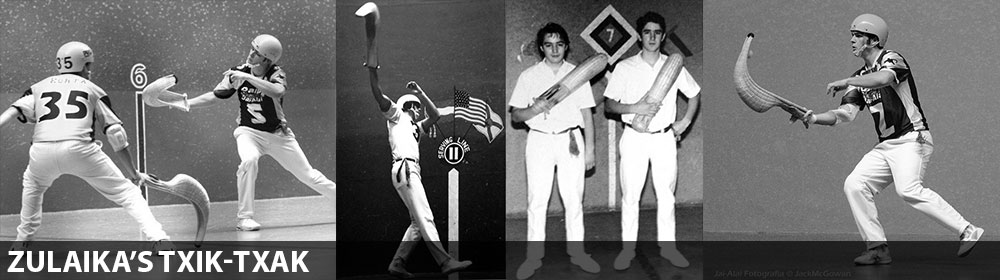Una historia escrita en el infierno (Primera entrega)
Esta es la historia contada por el pelotari cubano Antonio Andrés al periodista Eladio Secades tras regresar de las islas Filipinas el año 1945. Andrés sobrevivió junto a su esposa Josefina Cornejo a la guerra y a lo que la historia ha calificado como “La Batalla de Manila”, donde tras la ocupación de la islas Filipinas por los japoneses durante cuatro años, y tras batirse en retirada ante la llegada de las fuerzas americanas, los soldados japoneses mataron alrededor de 100.000 personas. 257 ciudadanos de España murieron a manos de los nipones o durante los intensos bombardeos de los estadounidenses.
Durante esa guerra, en plena reconquista norteamericana, dos profesionales del jai-alai perdieron la vida en Manila. El zaguero Ayestaran (Ramón Ayestaran, nacido en Errenteria, Gipuzkoa).
Otro pelotari, que jugaba con el nombre de “Filipino” (Alfonso Mugartegi Mercader, delantero, nacido en la islas Filipinas, de padre vasco y madre filipina) murió tras ser ametrallado por los soldados japoneses que incendiaron su casa y lo asesinaron cuando salía con un hijo en brazos.
Los pelotaris de jai-alai, incansables viajeros desde que se inició el profesionalismo en la segunda parte del siglo XIX, hasta la fecha, hemos sido testigos y protagonistas de situaciones difíciles, dramáticas amenudo: cierre de frontones, huelgas, golpes de Estado, revoluciones y guerras. Nada comparable con la guerra, nada más atroz que padecer la guerra, como les ocurrió a varios pelotaris en Barcelona durante la Guerra Civil española. O bien en China durante la ocupación del país por los japoneses. O en Manila, donde pelotaris como Rafael Elizondo, Jesús Mendizabal, Arancibia, “Totolo” Urrutia, Unanue, Marcue…así hasta completar un cuadro de 28 pelotaris sufrieron la guerra en plena carne y milagrosamente sobrevivieron a la “Batalla de Manila”. Nosotros los pelotaris más jóvenes llegamos a conocer a varios de ellos, fueron contemporáneos nuestros, nombres familiares. Elizondo fue mi maestro en el “Beotibar” de Tolosa. Mendizabal, padre de los hermanos “Mendi”. Marcue, intendente mío en mi paso por el “Principal Palacio” de Barcelona. Unanue y “Totolo” Urrutia, padres de compañeros. Arancibia, el empresario…
Jamás imaginé que aquellos expelotaris fueran supervivientes de una guerra terrible.
El frontón de Manila se inauguró en octubre del año 1940. Al poco tiempo se dieron algunos signos de tragedia. En la enfermería murió el delantero Segundo Celaya (Juaristi), que se sintió indispuesto en el peloteo de una quiniela y a los pocos momentos dejaba de existir víctima de un síncope cardíaco. Pocos días después, el cubano Andres Labat tenía que retirarse para siempre por tener el corazón alarmantemente dilatado.
Un año más tarde de la inauguración del frontón en Manila, 1941, los soldados japoneses invadían las islas Filipinas.
El periodista Emilio Secades, cuatro años más tarde, entrevistaba en La Habana, Cuba, al pelotari Antonio Andrés. Se publicó la entrevista en la revista “BOHEMIA”. Mikel Gaztañaga, entusiasta seguidor de la historia de nuestro deporte, me ha facilitado la entrevista. Yo me he limitado a transcribirla y, con unos pocos arreglos, compartirla con vosotros.
Andrés se resiste a hablar del inicio de la guerra, prefiere comentar el espectáculo del frontón, el ambiente de gala. La guerra en su mente queda atrás, como una pesadilla atroz. Andrés, preso de la emoción, comenta: “No hay palabras para describir lo que sufrimos. Lo que tuvimos que soportar”. Secades, cambia el curso de la entrevista, viendo la congoja del pelotari al recordar lo vivido.
El pelotari retirado Jáuregui, que había ganado grandes fortunas en Shanghai, ideó el establecimiento del frontón de Manila. Se formó una sociedad con capitalistas filipinos, españoles y norteamericanos. El señor presidente y sus hijos iban casi diariamente y de ese modo el deporte tenía el respaldo de lo mejor de la sociedad de Manila. La cancha de 52 metros y las localidades para 4.000 personas, se construyó a todo lujo. El edificio tenía cuatro bares, un club de gimnasia y un cabaret en la ultima planta. Todo el local tenía aire acondicionado. “Ganábamos dinero a manos llenas”.
Al principio pusieron corredores con boinas rojas. Pero no dio resultado. La jugada fuerte se hacía en las quinielas. Seguimos jugando algunos partidos que llenaban el frontón pero se apostaba más dinero en las quinielas, como en los frontones chinos.
Los mejores zagueros del cuadro eran Mendizabal, Azpiri, Marcue, Mateo, Eugenio… En delanteros, Salsamendi III y Arana, después de ellos tenían un juego parecido Elizondo y Andrés, seguidos de Urrutia.
El frontón se cerró el 8 de diciembre, 1941. Después de la agresión japonesa a Pearl Harbour, el golpe produjo en Manila una confusión norme. La población se desmoralizó por completo. Las noticias alarmantes en los periódicos. Las calles desiertas por las noches y por la tarde empezaron ligeros movimientos de tropas. El frontón, por sus características, fue convertido en hospital militar. Empezaron a sonar las alarmas y desde entonces Manila se convirtió en un infierno.
Un día entraron las vanguardias niponas. Los primeros soldados japoneses llegaron en bicicleta. Detrás venían muchos camiones repletos de hombres armados. Hicieron la entrada en los suburbios arrojando hojas sueltas en las que recomendaban tranquilidad y obediencia absolutas. Las calles se llenaron de centinelas. Era necesario que los transeúntes les saludaran a la usanza japonesa: doblando la cintura y bajando al propio tiempo la cabeza. Al principio los filipinos que no lo sabían pasaban de largo. Era como si hubieran cometido un crimen de “lesa patria”. El centinela hacía retroceder a la víctima, le pedía con señas que se cuadrara y cuando estaba cerca le pegaba una bofetada. Esto sucedía con tanta frecuencia que el pueblo lo llamaba el castigo de la confirmación.
A pesar de que los americanos perdieron la islas, el pueblo filipino tuvo en todo momento una fe ciega en que regresarían victoriosos. Los sabían capaces de cualquier empresa gigantesca. A un filipino le destruían la casa, la familia, le lanzaban a la miseria y siempre decía lo mismo: “Esperaremos a que vuelvan los americanos”.
Los soldados japoneses empezaron a detener a súbditos de países enemigos. Yendo de casa en casa y de habitación en habitación. “El oficial que al principio se hizo caso de mi expediente, a juicio mío, no sabía de la situación de Cuba en la guerra. Lo primero que hizo fue asegurar que Cuba pertenecía a los Estados Unidos. Sin levantar la vista le respondí que Cuba era un país libre. Me contestó que cómo era posible que yo fuese cubano y no fuera negro. Preferí guardar silencio.
Mi esposa y yo fuimos conducidos a la Universidad de Santo Tomás (convertida en campo de concentración). Nos dijeron que sería por un tiempo breve. Que llevásemos ropa para 4 o 5 días. Había alrededor de 5.000 personas en el campamento. Pelotaris, dos. Federico (Santo Tomás) que había nacido en los Estados Unidos y yo”.
Se permitía que los parientes y los amigos de las víctimas del internamiento les llevaran víveres y ropas. Los pelotaris Federico, Andrés y la esposa de éste, Josefina, no fueron abandonados por los compañeros del frontón que cada mañana les llevaban un rancho abundante.
“A todos tenemos que estar eterna y profundamente agradecidos, pero muy especialmente a Arana y Arrieta que nos surtían con regularidad infalible”.
Andrés relata una historia vivida en el campo de concentración. “Entre los numerosos norteamericanos detenidos e internados, había un viejo, siempre risueño y borracho siempre que podía emborracharse. Sin miedo a represalias y sin tener en cuenta los rumores perennes de que iban a matarnos a todos, cuando se enfrentaba a uno de los guardias que cuidaban el campo de concentración, le soltaba una ocurrencia sarcástica que hacía pensar que más que un beodo, se trataba de un suicida. Una mañana de lista no respondió uno de los reclusos. El policía japonés, rígido, violento, impresionado por el caso, nos reunió a todos en el patio y se limitó a decir: “Aquí falta uno”.
Adelantándose a la masa de hombres y mujeres que no se atrevían a respirar fuerte, aquel americano se echó a reír y respondió: “Ese que falta es mi tío”. ¿”Qué tió”?, le respondió el nipón. “El tío Sam, que debe llegar de un momento a otro”.
El soldado japonés dio la media vuelta y se fue a reportar la insolencia a sus superiores.
En los últimos 8 meses de guerra era un triunfo comer, dormir, asearse, todo… Daban un puñado de arroz y nada más. Hubo hombres y mujeres que para no acabar de morir de sed se tomaron sus propias orines. El cautiverio fue horroroso por los rumores que le llegaban de la calle. La policía militar japonesa había generalizado un régimen de terror. Nos decían que al interrogar (usaron dependencias del frontón como salas de interrogatorio) a las personas comprometidas les ataban las manos y durante el interrogatorio apagaban los cigarrillos restregando la colilla contra el rostro de la víctima. Aparecieron cadáveres con la lengua arrancada, llenos de llagas y sin las uñas.
Esto no lo ví. Me lo contaron algunos pelotaris que venían a visitarnos. Un grupo de asaltantes se metió en los muelles a media noche y se llevó una caja grande y pesada. Cuando pudieron alejarse del espigón y procedieron a abrirla a la luz de la luna. ¿Sabes lo que tenía? El cadáver de un aviador caído en Hong Kong”.
La congestión de reclusos en la Universidad de Santo Tomás era un problema tan gravísimo que llegó a provocar la intervención del cuerpo diplomático de las naciones neutrales. Empezaron a dejar en libertad a los filipinos hijos de norteamericanos. Al revisar documentos de identidad y el pasaporte de cubano hijo de español. Por fin quedó claro que Andrés era cubano. El único cubano internado. Finalmente dejaron libres a Andrés y a Josefina, con la condición de tener que presentarse dos veces por semana a las autoridades militares.