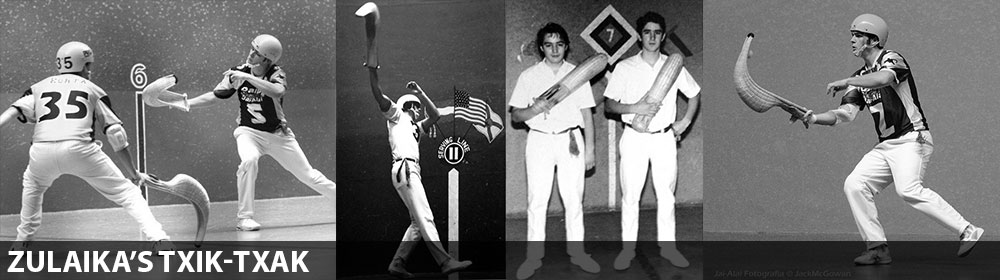Si el año anterior en Tampa vivimos en la calle Chapin, cerca del frontón, a escasa distancia de la base aérea de MacDill, donde coincidimos con Bukowski, El Ogro, como vecino. Y al finalizar la temporada volvimos a Euskal Herria, no por avión como era lo normal, sino por barco. Embarcando en Nueva York y tras cuatro días de travesía, en el trasatlántico Queen Elizabeth 2, atracaba en el puerto francés de Cherburgo.
Al año siguiente, 1977, en Tampa. Volvimos a compartir esta vez un apartamento Sebastián (Arruabarrena), Joakin (Alkorta) y yo. Vivimos a unos veinte minutos del frontón, cerca del hospital St. Joseph, en una urbanización de bloques de dos pisos. Debajo vivían los pelotaris Etxeba y Leonet. En otro bloque, Azka y Ana, su mujer, recién casados.
Esa temporada fue cuando me robaron del parking de los apartamentos, la motocicleta, la Honda 750. Según la policía, el ladrón la utilizaría para asaltar a mano armada un Seven Eleven (una tienda de conveniencia abierta 24 horas) para, posteriormente, darse a la fuga. La poli, a los meses, me comunicó que la habían localizado, y si quería acudir al juicio para presentar cargos contra el ladrón. Me limité a recuperar la moto, no quería meterme en jaleos.
La temporada del 77 me trae gratos recuerdos. Por las mañanas íbamos a pescar truchas a la bahía de Tampa, en una vieja fueraborda que compró Sebastián. Nos hartamos de pescar truchas y nos asqueamos de comerlas. Al mediodía, antes de comer, pasábamos un rato en la piscina de los apartamentos. Una hora, aproximadamente. Un baño y un rato tumbados al sol. No demasiado, porque el sol de Florida pega fuerte y no era conveniente para un deportista tomar el sol. Te comía el nervio y te debilitaba. Por la noche, había que responder en la cancha.
Yo tenía 21 años. ¡Aquella era vida! Si existe el paraíso, lo conocimos de cerca. Aunque bien es verdad que también nos quejábamos. Angelito Ugarte, un ilustre pelotari de una generación anterior, solía calificar la vida de pelotari como: Il dolce far niente. No andaba descaminado.
Después de dormir unas diez horas, desayunábamos. Dos veces por semana hacíamos las compras. Paseos por la playa. Visita a la piscina. Comer y siesta. Al frontón después. Tras finalizar la función íbamos a un club, al Desperados, a tomarnos unas cervezas, y si conseguíamos ligar, algo que era casi milagroso, se podía decir que el día había sido redondo.
Un día estaba yo en la piscina y dirigiéndoseme a mí, me dijo . So you are a jai-alai player… (O sea que, eres pelotari). El hombre tendría más de setenta años y pesaría más de cien kilos. Nariz chata. Pelo canoso, peinado hacia atrás. Barba poblada a juego con su abundante pelo. Lo conocíamos de verle junto a la piscina, su apartamento no distaba del agua más que unos cuatro metros.
Aunque muy poca gente frecuentaba la piscina, no nos saludábamos. Poco a poco nos empezamos a saludar. Un ¡Hi! (Hola), a secas. Permanecía en la sombra, sentado en su carrito de minusválido, fumando cigarrillos Moods, uno tras otro. Y observando.
Tras preguntarme si era jai-alai player, me ofreció una cerveza. Vivía sólo y fue teniente en la guerra de Corea donde perdió las dos piernas cuando su helicóptero fue derribado. Desde entonces vivía de una mísera pensión, como war veteran (veterano de guerra).
Fumaba marihuana por prescripción médica. Le ayudaba a aliviar los dolores de los huesos y a olvidar los horrores vividos. No había día que no se despertara a media noche con el zumbido de los helicópteros. Secuelas de la guerra. Cuando empezamos a coger confianza, me ofrecía algún pito de marihuana. “Juan, ésta es de la buena, de la mejor calidad”, me decía. La que suministra el gobierno”…
Por no decirle que no, aceptaba. No se iba a echar a perder. En aquellas fiestas que se organizaban en los apartamentos y que consistían en beber cerveza, fumar marihuana y escuchar música rockera– se le daba salida.
El hombrachón se llamaba George. Un apasionado de la música. La de las big bands (grandes orquestas) sobre todo. Fue entonces cuando oí hablar de Glenn Miller, Tommy Dorsey o Benny Goodman… Colocaba dos grandes altavoces junto a la entrada de su apartamento y la música no paraba de amenizar la zona de la piscina. Nadie, ningún vecino se quejaba. Salvo algún viejete quejica que se limitaba a sacudir la mano y exclamar: ¡Come on! George…
Me contó que antes de la guerra había sido un gran bailarín. En la década de los años veinte, la de la Gran Depresión, cuando el hambre, desempleo y la falta de dinero asoló EE UU. George, como millones de norteamericanos, pasó las de Caín.
En esa época organizaban eventos, concursos de baile. Se inscribían por parejas en un maratón de baile donde, a cambio de siete comidas diaria, alojamiento y asistencia, se veían obligados a bailar durante días y días- con derecho a períodos de descanso escandalosos breves- para poder conseguir el importe 1500 $ con que se premiaba a los ganadores. La gente acudía diariamente para ver bailar…
En cierta ocasión, George y Cathy, su novia, estuvieron bailando más de cuatro días hasta que abandonaron el escenario exhaustos, arrastrando las piernas mientras se apoyaban el uno contra el otro, dejando tras ellos, cinco parejas en la pista de baile.
¡Oh, boy, that was fucking insane! (Aquello era una jodida locura)
Curiosamente, le comento a George, yo tenía conocimiento de ese tipo de concursos gracias a una película que había visto en Zaragoza, nada más debutar, el año 1970. En el estado español la titularon: “Danzad, danzad malditos”… En los EE. UU. como: “They shoot horses, Don´t they”?…
Un mediodía nos quedamos los dos solos. Sebastián y Joakin se habían ido a preparar la comida (yo era el chico del fregado). Mientras nos tomábamos una cerveza y sonaba el clarinete de Benny Goodman, George, con el semblante serio, en tono confidencial, me dijo.
“Juan, I want to tell you something” (te quiero contar algo).
“Tuve una sobrina a la que adoraba… Se llamaba Theresa, tenía veinte años, tu edad más o menos. Empezó a salir con un jai-alai player. Se llamaba Demetrio, no recuerdo su apellido… Un chico bien parecido, serio, tímido, pocas palabras… ¡Sabes qué!.. me recuerdas a él”.
Noté que George se estaba emocionando, le costaba articular las palabras. Dejó de hablar y noté que le caían algunas lágrimas por las mejillas. No le dije nada. Le dejé que se tranquilizara, no había prisa. Hubo una pausa que duró varios segundos. George, con la mirada perdida, prosiguió su relato.
“Era el mes de diciembre, en esta misma ciudad. Los inviernos en Florida son suaves, como bien sabes. Algunos días, sin embargo, son fríos, las noches sobre todo. Cuando el frío ártico azota los estados del Nordeste y el viento llega hasta la Florida y entonces bajan las temperaturas.
Demetrio y Theresa hicieron planes para ir a un drive-in cinema. A uno que estaba junto al Jai-Alai. No se si conoces ese tipo de cines al aire libre… (Le digo que sí, justo un par de años antes lo quitaron para ampliar el parking del frontón) —Donde proyectan la película en una gran pantalla y los espectadores la siguen desde dentro de los coches, aparcados en hileras.
Esa noche hizo más frío de lo habitual, la noche más fría de aquel invierno. Mientras veían la película, dejaron el motor en marcha para que el calor del motor funcionara a modo de calefacción. El coche era un Chevrolet, uno viejo, un Skylark, modelo de los años cuarenta…. Poco a poco se quedaron amodorrados. Hasta que el sueño eterno se apoderó de Theresa y Demetrio”…
George, visiblemente emocionado, hizo otra pausa…
“Según el informe de la policía, los encontraron hacia las doce de la noche. Abrazados, dormidos como dos pajaritos. A consecuencia del monóxido de carbono… El informe recogía más detalles, incluso el título de la película: They shoot horses, Don´t they?…
Me quedé atónito. Me dieron ganas de levantarme de mi hamaca, acercarme y darle un abrazo a George. No tuve fuerzas ni coraje… Simplemente permanecimos los dos en silencio, varios minutos, hasta que me levanté y me despedí.
I see you tomorrow, my friend… (Hasta mañana, amigo mío).
Era la hora de comer. Joakin y Sebastián estarían ya esperándome.
Demetrio Mandiola Solozabal. Nacido el año 1930 en el caserío Ubei de Etxebarria (Bizkaia). Jugó como delantero. Debutó en Palma de Mallorca, donde permaneció jugando desde los años 1951-1954. En Zaragoza y Barcelona, en 1958. Recoletos de Madrid, años 1958-1959. Falleció en accidente, en Tampa, el año 1960.
(Fuente: el libro de Miguel Angel Bilbao: Cesta Punta. Los profesionales de la especialidad)