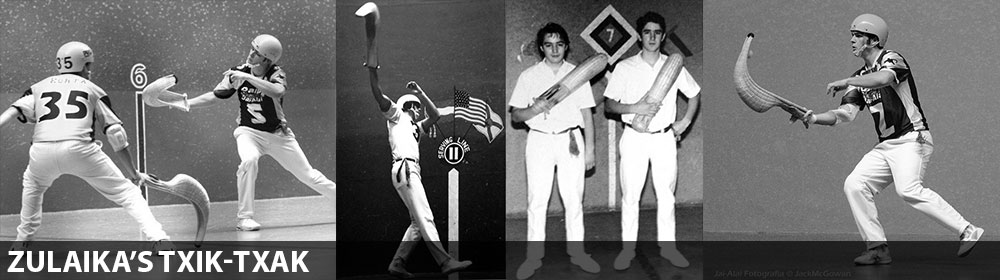Ingresar en la escuela de cesta-punta del Beotibar de Tolosa era casi como ingresar en una academia militar, en una universidad o en un seminario. Allí comenzaba una carrera que nunca sabías lo que iba a durar o lo que el destino te iba a deparar. Tal vez, debutar en Madrid y un par de años, mili incluida y a casa; unos cuantos años por Canarias, Zaragoza o Filipinas; o bien, varias décadas en Florida. Aquello era el comienzo de una singladura que de buenas a primeras empezabas firmando un contrato de dos años para debutar en Madrid o en Zaragoza (cómo cambian los tiempos, nada más empezar un trabajo de dos años asegurado). El objetivo perseguido seguía siendo el mismo: aprender el oficio y vivir de la pelota. 
El procedimiento era para todos igual. Los primeros pelotazos los dabas contra la pared izquierda, al fondo de la cancha, donde la pared de rebote servía de pared izquierda y ambas conformaban una cancha reducida. Elizondo, el maestro, lo primero que hacía era enseñarte a atar la cesta. Maniobra que te hacía repetir varias veces hasta que la dominabas; después venía la siguiente, la de recoger la pelota parada del suelo. Para ello te ponía el ejemplo de la cuchara recogiendo la sopa del plato, el mismo gesto con la cesta y la pelota. A continuación la postura de derecha y más tarde la de revés, «con el culo dando al público» recalcaba; todo ello con una pelota de mano.
Para Elizondo esta fase al fondo de la cancha era muy importante, allí se aprendía a ejecutar las primeras posturas, algo fundamental en el juego de la cesta punta. A los meses de iniciarte, los entendidos enseguida emitían su veredicto en función de las posturas. «Ése ya jugará, tiene buenas posturas», decían. Elizondo supervisaba la evolución del aprendiz, cuando éste era capaz de pelotear con cierta soltura pasaba a la cancha grande, a pelotear contra el frontis con una pelota algo más viva. A partir de ese paso el aspirante a pelotari profesional iniciaba su aprendizaje como autodidacta, a base de horas de ensayos salía de dentro la habilidad y el talento de cada uno.
Al cabo de varios meses cuando Rafael creía que estabas maduro para debutar te hablaba de ir a jugar a Madrid, al frontón Madrid, de 33 metros de longitud. Así, de esa manera, debutaron decenas y decenas de chavales que se iniciaron en el Beotibar con una sola idea en mente, la de ser puntistas profesionales.
Elizondo, Rafael, había sido figura en sus tiempos de La Habana, Mexico y Filipinas. Estando jugando en Manila invadieron las islas los japoneses y las debieron pasar canutas, Incluso hubo un par de pelotaris a los que mataron los japoneses, historias que pasarán al olvido sin haber sido recogidas. Como pelotari decían que había sido un «matazagueros», uno de esos que no remata ni de casualidad, un gana partidos. Elizondo y Mendizabal —el padre de los hermanos Mendi– hicieron una pareja temible, muy difícil ganarles un partido. Cuando los contrarios les metían un tanto y el público aplaudía, se acercaba Elizondo hacia Mendizabal –que en ese momento besaba una tarjeta de un santo que siempre llevaba en el bolsillo– y le decía: «tranquilo Jexúx, los aplausos para ellos, pero el partido para nosotros».
Los ensayos en el Beotibar comenzaban a las dos de la tarde. Antes, Elizondo tenía que expulsar de la cancha a los que jugaban a mano, gente de todas las edades que lo hacían contra el frontis, la pared izquierda y al fondo de la cancha. Como Jesucristo expulsando del templo a los mercaderes, Elizondo tenía que pegar cuatro gritos para que le hicieran caso y poco a poco desalojaran la cancha para que nosotros, los de la herramienta, iniciáramos nuestro ensayo en un frontón sin red protectora. Solía haber cuatro turnos de ensayos, según los niveles, los cuartetos que Elizondo conformaba. La procedencia de los aspirantes de era de lo más dispar, del Goiherri, de la zona de Astigarraga, Hernani, de Azpeitia. También aparecían profesionales que ya habían debutado y venían de vacaciones. Aquello era un acontecimiento y más para unos chavales como nosotros que soñábamos con ir a esos lugares de los que hablaban aquellos veteranos.
Migel Gallastegi, el que fuera figura grande de la pelota a mano, suele decir que el pelotari tiene que pasar tantas horas en el frontón como en la cama. En mi caso, yo creo que en aquella época por ahí andaría. Sino era en el colegio o domingo, me pasaba todo el santo día en el Beotibar, ensayando y viendo ensayar. Curiosamente, se llenaba la parte de abajo del frontón de jóvenes que acudían no por su afición a la punta sino por que allí podían fumar impunemente cigarrillos sin que ningún familiar les viera fumar en la calle (cómo han cambiado los tiempos…).
Elizondo, nuestro maestro, tenía mal genio a veces, cuando se enfadaba nosotros los más chavales nos reíamos por lo bajo y entonces sí que montaba en cólera y nos pronosticaba el peor de los futuros en el jai alai: «zuek…, ogi beltza jango dezue; zuek, ez zarete pasako ezta Alegriatik». (vosotros sí que vais a comer pan negro; vosotros no vais a pasar ni de Alegría de Oria) (localidad a dos kilómetros de Tolosa).
Elizondo era de Andoain y venía en tren todos los días a Tolosa. Para mantener las pelotas a una temperatura idónea las solía traer en el kolko, metidas debajo de la ropa, en el pecho. No era de extrañar porque por lo general eran unos fósiles que no botaban ni de casualidad, un material más que agotado: muerto.
Era más fácil que Elizondo se comprara un traje nuevo que le cambiara el cuero a una pelota. Cuando la pelota se rompía, había que cambiarle el cuero, iba a un cuarto que usaba, un lugar apenas iluminado por una bombilla, un sitio tétrico, lleno de cestas y guantes oscuros abandonados en una estanterías. Allí tenía Rafael su centro de operaciones. Aprovechando la llama de una vela, recalentaba por enésima vez un pedazo de esparadrapo ennegrecido, blanco en su día, y lo colocaba sobre el corte del cuero; tras unos martillazos que retumbaban por todo el frontón, volvía a la cancha. Allí no se desperdiciaba nada, aquella era economía de postguerra.
De vez en cuando, cuando aparecía por el frontón algún padre que quería cerciorarse de los progresos de su hijo, entonces Rafel, hacía una excepción y sacaba alguna pelota «decente» que sonaba y andaba algo más que las habituales. Estas visitas a las que hago alusión no siempre complacían a los padres. Recuerdo a uno de ellos, que tras un tiempo sin haber seguido la evolución de su hijo, frunciendo el entrecejo comentó a modo de resignación la siguieren frase lapidaria: «también tiene que haber pelotaris para terseros partidos»…
No todo el que venía conseguía entrar en la escuela, también se daban excepciones. Había veces en las que un padre acompañaba a su hijo con la intención de apuntarse como aprendiz de pelotari puntista. Algunos des tos chicos no conseguían pasar el corte. Por lo general eran chavales de cierta edad, 16 0 17 años, unos chicarrones ya, de una fuerza descomunal. En estos casos, Elizondo, en lugar de desaconsejar al padre de que el chaval se iniciara en el aprendizaje por mayor, le sometía a una prueba de compromiso. Una prueba imposible de superar para alguien que en su vida había visto jugar a cesta punta y además se encontraba en medio hostil, avergonzado ante la mirada de la gente. Lo ponía a la altura del cuadro cinco en la mitad de la cancha, le ataba la cesta y le invitaba a lanzar la pelota contra el frontis tras haberle señalado como hacerlo. El resultado como se puede sospechar solía ser catastrófico, la pelota hacía una curva prácticamente a un metro del candidato, o bien, un trallazo hacia la pared izquierda; así varias veces. Con la postura de revés la cosa empeoraba, la pelota salía despedida en el mejor de los casos hacia la última losa del frontis y después entraba como un tiro por la red superior para quedar suspendida allí para desesperación de Elizondo.
Entonces, el maestro, con cara de circunstancias le comunicaba al padre en un tono de pésame: «mutillak ez du balio pelotarako, indarra gehiegi dauka ikasteko» (el chico no vale para la pelota, tiene demasiada fuerza). Padre e hijo abandonaban cabizbajos el Beotibar. Camino del caserío u otro destino, lejos de los frontones con todo lo aquello suponía. Fueron los menos.
Aquellas pelotas que quedaban colgadas en la red del techo no pasaban mucho tiempo suspendidas en el aire. Elizondo tenía una habilidad especial para rescatarlas. Por su pasado de gran pelotari o producto de haberse ejercitado en esa labor infinidad de veces, la cuestión es que al tercer o cuarto intento la pelota caía como una manzana cae del árbol. Se apoyaba en la pierna buena –la otra la tenía inútil lo que le provocaba una cojera llamativa, la cesta la cogía por la manopla, sin atarse, la mirada fija en el objetivo, lanzaba la pelota con el mismo gesto de un jugador de petanca pero dirigida hacia el cielo y con la idea de que la pelota auxiliadora empujara la red hacia arriba a escasa distancia de la otra, para que esta con el movimiento encontrara la escapatoria. Si esta maniobra no funcionaba, lo cual era rarísimo, Elizondo tenía su plan B para rescatar aquella joya suspendida en las alturas. Ese plan consistía en mandar subir a uno de los muchahchos mayores y apoyándose en las vigas provisto de una caña de unos cinco metros sacudía la pelota hasta que esta se deslizaba por un agujero y caía.